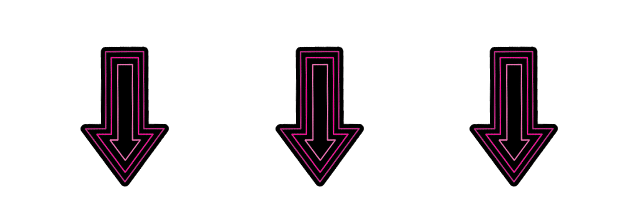La obsesión de América con la productividad

Durante la cuarentena, me he perdido muchas cosas, mis amigos, mi familia, mis sueños y aspiraciones, pero sobre todo, me he perdido las cafeterías.
Echo de menos el ajetreo y el bullicio del Starbucks de las 9 de la mañana, la mezcolanza de ejecutivos de negocios y artistas angustiados que se golpean los dedos de los pies impacientes mientras esperan en la cola por su taza de café. Echo de menos el chitter-chatter en el aire, la lista de reproducción de Pandora barajando las mismas diez canciones genéricas de indie-rock que son lo suficientemente tranquilas para que yo pueda escuchar a escondidas a la gente a mi lado. Echo de menos a los amigos con los que me encontraba inesperadamente, la forma en que intercambiábamos historias antes de sentarnos en nuestras respectivas mesas a trabajar.
¡Disfruta del trailer de la película "Obsesión"!
Crítica de 'Lynch/Oz': La última inmersión de Alexandre O. Philippe en la madriguera de la obsesión cinematográfica
Pero sobre todo, me extraño a mí mismo, o al menos, extraño a la persona que creía que era en las cafeterías: la ultra-productiva estrella que, después de tomarse una taza de café, podía enfrentarse al mundo. Extraño al estudiante universitario de ojos brillantes que podía leer 200 páginas de "El Paraíso Perdido " y que de alguna manera aún tiene suficiente energía para escribir un ensayo completo, solicitar diez prácticas y limpiar mi buzón de correo electrónico en un solo día. Echo de menos al pequeño esclavo corporativo que una vez fui.
Esto es tóxico, lo sé. Y sé que es tóxico porque no siempre fui así. Al crecer, nunca asocié la cafeína con la productividad. En cambio, el café era sinónimo de cultura. Era algo para beber en casa con mi familia etíope, sin expectativas de trabajo o productividad.
Etiopía es la cuna del café -el Starbucks antes del Starbucks- y cuando mi padre emigró a Estados Unidos, trajo consigo esa herencia. Cuando era un bebé, mis padres abrieron una cafetería en el centro de la próspera comunidad Habesha de Portland. Aunque era demasiado joven para recordar el inicio de la tienda (o su colapso), los recuerdos siguen vivos en viejos álbumes de fotos.
Cuando entré en la escuela secundaria, mi padre empezó a vender café de nuevo. Mis hermanas y yo le veíamos tostar granos en nuestro porche trasero, el humo se filtraba a través de nuestra puerta de tela metálica hacia la sala de estar. Cuando terminaba, le ayudábamos a meter los granos en bolsas y a venderlos en las tiendas de comestibles locales y a veces a nuestros vecinos. Incluso ayudé a mi padre a crear un sitio web. En esos años, el café se convirtió en algo tan suyo como nuestro.
Mirando hacia atrás, me pregunto si mi padre se estaba aferrando a un pedazo de sí mismo con ese café. A veces me pregunto si yo también lo estaba. Viviendo en un pueblo predominantemente blanco, había pocas cosas a las que pudiéramos aferrarnos, y la cafeína era nuestra apuesta más segura. Todo lo demás etíope, desde los pañuelos bordados, hasta el lenguaje e incluso mi nombre, "Kiddest", nos hacía sobresalir como un pulgar dolorido. ¿Pero el café? A todo el mundo le encantaba el café.
Así que siempre que veía a mi familia etíope, nos sentábamos juntos en el salón, con injera en los platos y una taza de café tostado de mi abuela en las manos. No importaba que no pudiera hablar amárico. Era un idioma en sí mismo.
Algunos de mis mejores recuerdos con la familia giran en torno al café. Esto es irónico porque odiaba el sabor del café hasta la secundaria, que no fue tan coincidente con el momento en que descubrí el dulce sabor de la productividad.
En el instituto estaba obsesionado con obtener notas perfectas, a menudo a expensas de mi salud mental y mi horario de sueño. Me dije a mí mismo que entrar en una universidad de alto nivel era la única manera de construir un futuro mejor para mí. Por consiguiente, me obsesioné con beber café para sentirme más alerta.
Todas las mañanas, ordenaba la misma bebida: un café con leche y caramelo de avena con extra de caramelo. Luego, como no era lo suficientemente dulce, lo remataba con crema batida y un café expreso cubierto de chocolate. Esto era esencial para enmascarar el sabor amargo.
Estoy convencida de que a nadie le gusta el café cuando empieza a tomarlo. En cambio, les gusta el sabor, como a nosotros nos gusta ser productivos. La adicción a la cafeína, como la adicción al trabajo, no es algo con lo que nacemos. Es un producto del medio ambiente en el que vivimos, en una jerarquía capitalista que recompensa la productividad por encima de los estilos de vida sostenibles y combina el trabajo con la autoestima.
"En la raíz de esto está la obsesión americana con la autosuficiencia", explica la escritora Jia Tolentino en su artículo "The Gig Economy Celebrates Working Yourself to Death", "lo que hace más aceptable aplaudir a un individuo por trabajar hasta la muerte que argumentar que un individuo que trabaja hasta la muerte es evidencia de un sistema económico defectuoso".
Por eso el café es una perra de dos caras: te engaña para que pienses que el capitalismo no tiene defectos. Que tú eres el problema, pero que puedes arreglarlo con una superbebida mágica. El complejo industrial del café toma lo que una vez fue sagrado, para mí, para mi familia, para tantas culturas a través del mundo, y lo convierte en una droga peligrosa. Una droga que te empuja más allá de tus límites, convenciéndote de que puedes y debes seguir adelante, incluso cuando estás a punto de colapsar.
"Este adicto al trabajo performativo muestra el hambre de la generación milenaria con propósito y significado", explica la escritora Deeksha Verenader en su artículo "Desmantelamiento de la cultura del ajetreo" "Al arraigar [el significado] en la productividad, muchos jóvenes atribuyen su autoestima al glamour de las largas horas, el agotamiento y el poco tiempo libre . Además, cuando la carga de trabajo se aligera, se crea una ansiedad en su vacío, como si siempre hubiera algo que debiéramos hacer".
No soy ajeno a ese sentimiento. Cuando finalmente me gradué de la escuela secundaria, estaba emocionado por ir a la universidad, pero también estaba aterrado porque no tenía idea de qué hacer a continuación. Había trabajado incansablemente para lograr mis objetivos, pero no me había tomado el tiempo para reflexionar sobre quién era realmente. Y cuando llegué al campus, me sentí aún más perdido. Pero en lugar de tomarme un descanso, en lugar de reflexionar sobre quién era realmente y lo que realmente quería, me orienté hacia lo que mejor sabía hacer: el trabajo y el café y el trabajo y el café, el ciclo de retroalimentación positiva de la productividad tóxica. Me obsesioné con ser el mejor, no porque amara lo que hacía, sino por la falsa sensación de logro que me daba. No ayudó que me recompensaran por este tipo de comportamiento toda mi vida, especialmente en la escuela.
"La gente fue entrenada para convertirse en mini-adultos", explica la periodista Anne Helen Petersen. "Entran en el instituto y en la universidad y en un trabajo, y no saben nada más que cómo pueden trabajar todo el tiempo. No saben lo que es ser feliz, no tienen ese espacio, no saben quiénes son. Y así te encuentras con milenios en crisis, existenciales o de ansiedad, porque ¿qué hay más que mi capacidad de trabajo?"
No lo asimilé hasta hace unos meses, cuando la pandemia golpeó y ya no pude perder mis días en las cafeterías. Empecé a trabajar en un trabajo remoto de 9 a 5 que odio, tomando café en mi sala de estar sólo para sentirme vivo. Después de un tiempo, la cafeína dejó de afectarme, y me quedé sin nada más que un fuerte dolor de cabeza. Y a mí mismo.
El dolor era tan insoportable que tuve que tomarme un día libre en el trabajo. Me acosté en mi cama, mirando las grietas del techo, un millón de pensamientos girando en mi cabeza. Un millón de cosas que necesitaba hacer. ¿Por qué tenía tanto miedo de no hacer nada?
Existe el poder de no hacer nada en absoluto - de estar solo sin obligación, de existir completamente en el momento presente - pero el capitalismo nos despoja de él. En cambio, nos dice que la "nada" no es diferente de la inutilidad. Que si despejamos nuestras agendas de tareas y expectativas superficiales, si tiramos nuestras listas de cosas por hacer y apagamos nuestros teléfonos aunque sea por unas pocas horas, nuestras vidas ya no tienen sentido.
La vida no tiene que ser así. Podemos reconectarnos con nuestro niño interior, la versión de nosotros mismos cuyas pasiones e intereses no fueron contaminados por las expectativas de productividad, que podría pasar horas pintando o leyendo o retozando por un campo.
Extraño esos momentos. Los momentos en los que el café no era café, sino el tiempo que pasaba con la familia y los amigos. Echo de menos las cafeterías antes de poder recordar las cafeterías y el olor de los granos tostados de mi padre. Extraño el café como un lenguaje hablado entre mi familia y yo. Pero sobre todo, me extraño a mí.