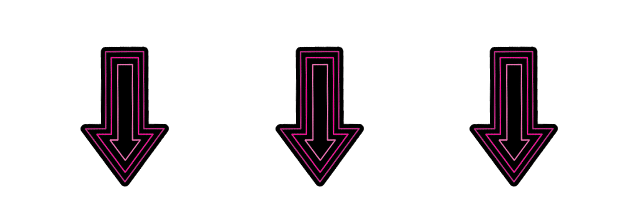Cómo la cocina me salvó de la recaída

En mi casa de tres generaciones, no hay escasez de alimentos. Tengo la suerte de no tener que preocuparme por mi próxima comida. Parece casi egoísta, entonces, desarrollar un desorden alimenticio a pesar de esta seguridad y abundancia - pero sucedió de todas formas.
Me diagnosticaron el Trastorno por Ingesta de Alimentos Restringidos Evitables (ARFID) al comienzo de la secundaria. El ARFID se considera un trastorno de la alimentación en el que uno es extremadamente selectivo con los alimentos que consume, lo que hace más difícil que el cuerpo cumpla con las necesidades nutricionales. Debido a mi preocupación por la pérdida de peso, también me advirtieron que podría estar en la cúspide de la anorexia nerviosa atípica.
Panadería para principiantes: Cómo convertir los desastres de la cocina en triunfos culinarios
Taylor Swift: "no me gusta que un chico me haga sentir como una diva"
Inicialmente, traté de rechazar el diagnóstico; pensé que si no me refería a él, entonces sería capaz de rechazarlo. Mi familia se suscribió a este mecanismo de afrontamiento, sólo expresando su disgusto cuando me negaba a probar ciertos alimentos o me saltaba comidas. Entre mis amigos, le decía a todo el mundo que era un comilón quisquilloso. Y eso fue todo durante casi cuatro años.
Cuando miro las fotografías de esa época de mi vida, nunca sé qué sentir. La parte de mí obsesionada con la cultura tóxica de la "inspiración fina" siempre siente un destello de envidia... la chica de las fotos era casi 15 kg más delgada, después de todo. La parte de mí que ha pasado por la recuperación, sin embargo, sabe mejor. En aquel entonces, los efectos secundarios de mi trastorno incluían irregularidades menstruales, dificultad de concentración y desmayos. Estaba más delgada, pero no estaba para nada sana.
Sin embargo, el progreso no es lineal. Afirmar que he superado completamente mis trastornos sería una mentira. No quiero divulgar detalles por la misma razón que me he negado a escribir o hablar públicamente de mis diagnósticos hasta ahora: En demasiados casos, aprendí mis prácticas a través de artículos que esperaban promover exactamente lo contrario. No quiero que esto sea leído de esa manera por un adolescente que recorre Internet con la esperanza de encontrar una forma fácil de perder peso. ¿Cómo se puede hablar de un trastorno alimentario sin que suene como un "cómo"?
Así que, en vez de eso, aquí está lo que me salvó: En mi casa de tres generaciones, tampoco hay escasez de recetas caseras. Mi abuela puede cocinar todo tipo de platos filipinos, desde flan de leche, una crema de caramelo, hasta sinigang, una sabrosa sopa de tamarindo. Mi padre sabe hacer un filete perfecto, sin importar el corte de carne que le den. Mi madre me transmitió el amor por la pasta y el pan, y una receta de empanada de pollo con masa de pasta hecha a mano.
Fue en el duodécimo grado, el año de las dietas de agua intermitentes y las sentadas nocturnas, cuando mi madre me obligó a llevar el desayuno a la escuela. Fue su idea que lo cocináramos juntos. Hacíamos platos que me gustaban: pasta de mantequilla, sándwiches sin condimentos, frutas frescas cortadas en formas.
Al principio, sólo daba uno o dos pequeños mordiscos antes de pasar el resto de la comida a mis amigos. Se convirtió en algo mío, entonces, compartir lo que tenía cada mañana. Empecé a preparar desayunos en porciones más grandes para asegurarme de que todo el mundo comiera un bocado o dos, y, como me presionaban, me encontré comiendo y amando la comida también.
Me encontré en una situación similar unos años después, esta vez en la universidad. Miserable y frustrado con mi propio "quinceañero", me tambaleé al borde de una recaída. Los constantes comentarios sobre mi redondez y comparaciones internas con los que me rodean sólo alimentaron mi deseo de volver a mis viejos hábitos.
Entonces, de la nada, unos buenos amigos se mudaron a un condominio con cocina y decidí cocinar de nuevo. No les pedí nada más que soportar mis innumerables experimentos. Anoté recetas y las seguí los miércoles por la noche para servir la cena. Los fines de semana que no podía ir a casa, les preparaba el desayuno y el almuerzo.
Lo que razoné fue simplemente una táctica para ahorrar dinero en comida fue en realidad el ancla que aseguró que comiera algo. Cualquier cosa.
Algunos pueden pensar que esto me hace increíblemente dependiente de la gente que me rodea, pero me gusta pensar que es un paso hacia la recuperación. Un ejemplo de ello: Ahora que estamos en cuarentena, he llegado a enfrentar el mortificante temor de que no hay nadie para quien cocinar. El ocasional bien cocinado para el resto de la casa no ha sido suficiente para mantenerme sano o lleno; al borde de otra recaída, he decidido recoger la sartén y la espátula una vez más.
Ahora he aprendido a cocinar para mí misma.
Aunque todavía hay días en los que me salto las comidas, hay más días en los que me levanto de la cama para hacer un almuerzo tardío. Me entreno para no calcular las calorías de cada bocado, para no calcular cuántos minutos de ejercicio tendré que luchar para quemarlo. Porque he aprendido a concederme a mí mismo la misma gracia que doy a los demás, estoy finalmente en un punto en el que puedo decir que no soy culpable de escuchar a mi cuerpo cuando tiene hambre.
En mi casa de tres generaciones, esto todavía no es algo de lo que podamos hablar, y aún así lo manejamos lo mejor que podemos. Mi abuela sabe que no siempre me despierto para almorzar con ella, pero se asegura de dejar mi plato. Mi padre me ha enseñado a asar un filete, y me entretiene con mis innumerables preguntas sobre los tiempos de sazón. Y mi madre me compra todos los ingredientes que necesito cada vez que va a la tienda de comestibles - pan y fideos y todo tipo de buena comida que está destinada a mantenerme vivo. Soy afortunada, y no soy egoísta. En mi casa, hay comida y sobre todo, hay curación.