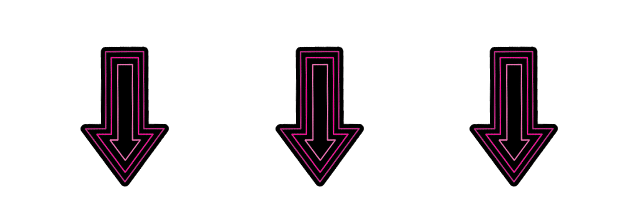Deberíamos quemar todos los Kindles

Quince años antes de COVID-19, el novelista Richard Powers escribió que estábamos viviendo en medio de una epidemia. La enfermedad no era física, pero era muy real. Era la plaga del "tiempo real", una conciencia temporal rígida y amplia que es tan profundamente capitalista como omnipresente. El tiempo real, según la amplia definición de Powers, insiste en la productividad y en la personalidad pública: se mantiene gracias a los relojes, sí, pero también gracias a las redes sociales, a la pantalla, a Amazon Prime. El "tiempo real" se refleja en los anuncios orientados, en el ganchillo que se aprendió el pasado mes de abril y que se decidió comercializar en Facebook en junio, en la forma en que siempre se hacen al menos dos cosas a la vez. No se trata de contar los minutos y las horas tanto como de contabilizar cada minuto y cada hora. Powers sólo vio una cura para el tipo de tiempo que nos mantiene mejor de lo que lo mantenemos: la lectura. El razonamiento detrás de este tipo de inoculación es simple. Leer, explicó, es realizar lo que puede ser "el último comportamiento secreto que no es patológico ni perseguible".
Y de acuerdo, tal vez no sea Moderna. Pero hay algo innatamente persuasivo en la idea de la lectura como uno de los últimos actos verdaderamente privados, es decir, una de las últimas formas de habitar un mundo que no está cuadriculado en una matriz de metadatos, o que no está en la Matrix literal. Esto es especialmente cierto ahora, cuando hay muchas formas de leer que no son, de hecho, privadas en absoluto. En 2004, cuando Powers publicó su reflexión sobre el tiempo real y su antídoto literario, a Amazon aún le faltaban seis años para lanzar su primer Kindle. Rápido, elegante y más espacioso que cualquiera de sus estanterías, una vez en el mercado el Kindle se convirtió rápidamente en el Kleenex de los lectores electrónicos. Hoy en día, su nombre -que significa literalmente encender el fuego- es prácticamente sinónimo de toda una tecnología. Aunque sólo sea para lograr una especie de justicia poética, voy a sugerir que empecemos a quemarlos.
Aquí están todos los estados de relación de las estrellas de "A todos los chicos que he amado antes" en la vida real
Los mejores triángulos amorosos de todos los tiempos
Que quede claro: la quema de libros es mala. Pero también lo es el totalitarismo. Y también lo es el capitalismo de vigilancia (que, creo, Powers podría entender como una articulación alternativa del tiempo real). Además, tu Kindle no es un libro, en realidad. Es un lobo disfrazado de libro. Es una cubierta. Deberíamos juzgarlo. En febrero de 2020, The Guardian publicó un artículo sobre la indignación de una periodista al descubrir que su Kindle estaba rastreando no sólo lo que leía, sino cómo y, si era posible, por qué lo leía. Gracias a una nueva ley de privacidad de California, la periodista pudo comprobar que todo lo que marcaba, lo marcaba el Kindle. Todo lo que destacaba, anotaba, definía... bueno, Amazon también lo destacaba, anotaba y definía. Excepto que las definiciones se parecen a una pestaña de RECOMENDADOS PARA USTED, que está insólitamente curada. La reportera tenía razón al sentirse molesta por esta información, pero estaba totalmente loca al sorprenderse tanto. Amazon ha creado un dispositivo que sabemos que te escucha dentro de tu propia casa. ¿Por qué su Kindle debería estar fuera de los límites? ¿Por qué la lectura debe ser más privada que cualquier otra cosa?
Quizá porque es, como dice Powers, lo único que todavía puede ser. Todo lo que aparece en una pantalla es una interacción bidireccional: a menos que escuches tu música en vinilo, cosa que nadie hace realmente aunque diga que lo hace, cada pieza de arte o cultura que consumes en privado es en realidad una exposición pública. En algunos casos, esto no importa, o incluso es preferible. Pero en la mayoría, es simplemente inevitable. Es más rápido, fácil y barato usar Spotify que descargar música. Tiene más sentido desembolsar 10,99 dólares por una suscripción mensual a Criterion que, Dios no lo quiera, pedir DVDs oscuros. Hacemos streaming, Kindle, no sé, Google Earth. Digitalmente, tenemos todos los elementos a nuestra disposición, y ellos nos tienen a la suya. Pero los libros -libros físicos, impresos- siguen estando ampliamente disponibles, incluso están de moda, en una especie de moda hippie. Hacia el final de The Booksellers , un documental de 2019 sobre el declive del mercado de libros raros, Fran Lebowitz aparece para ofrecer algunas palabras de sabiduría inusualmente optimistas. "Las personas que veo leyendo libros reales en el metro", informa, casi con cariño, "son en su mayoría veinteañeros". Es una de las pocas cosas alentadoras que se pueden ver en el metro".
Por supuesto, todavía hay muchas formas de digitalizar y dar a conocer los libros físicos, de llevarlos al "tiempo real" de Powers: publicamos fotos de nuestras pilas, seguimos nuestras páginas en Goodreads. No se me ocurre un solo libro que haya leído y del que nadie más se haya enterado, aunque sólo sea porque estudié inglés y me encanta compartir mis opiniones. Incluso la publicación en la que Powers defendía la lectura privada, The Paris Review of Books for Planes, Trains, Elevators, and Waiting Rooms , implica algún tipo de interfaz pública inevitable. Tienes un libro delante de ti en la consulta del dentista, en la cola del departamento de tráfico, de pie en el metro. Sabes que alguien podría notarlo; esperas un encuentro de Antes del amanecer sobre una novela francesa, en un tren con destino a París. Sin embargo, incluso en estos lugares públicos, la lectura crea un espacio de privacidad impenetrable. La cuña de espacio entre usted y su libro abierto es extrañamente íntima, y tiene perímetros duros, incluso en forma de libro de bolsillo. Las portadas de los libros están ahí para que otras personas las juzguen de forma instintiva, pero las palabras que se leen en la página -y, lo que es más importante, lo que se hace con las palabras que se leen- son sólo para usted, especialmente en la primera pasada. Por supuesto, si alguien está demasiado cerca de ti en el metro, podría hojear parte de La ciudad solitaria de Olivia Laing por encima de tu hombro. Pero piénsalo: probablemente no te darías cuenta. Al estar juntos sobre el mismo libro, los dos seguís leyendo totalmente, felizmente, solos.
Dejando a un lado la retórica inflamatoria, no espero que nadie queme sus Kindles. En parte porque esto sería muy difícil de lograr: los libros pueden arder a los viejos Fahrenheit 451, pero un Kindle requeriría algo más cercano a los Fahrenheit 2.000. Y, sinceramente, dado que la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, no podemos ni siquiera boicotear a Amazon adecuadamente, quemar un Kindle parece una pérdida de tiempo (real) y está más allá de nuestras capacidades colectivas, que estarían mejor empleadas prestando atención a los insistentes y fallidos intentos de los trabajadores de los almacenes de Amazon de formar el primer sindicato de la empresa. Además, creo que quemar un Kindle sugiere una relación equivocada con lo que es el Kindle y lo que significa. La teoría de los medios de comunicación 101 enseña a todos los estudiantes que el medio es el mensaje. Si el Kindle, si Amazon, contiene todos tus libros, define todos tus términos, lee como tú lees y te lo vende de una manera que ni siquiera puedes imaginar, si todo eso es cierto, que lo es, entonces no deberíamos preocuparnos por Fahrenheit 451, porque ya hace demasiado calor aquí fuera. Es decir, si el Kindle sigue siendo uno de los medios más populares para que poblaciones enteras lean, entonces deberíamos pensar en redefinir lo que significa arder.