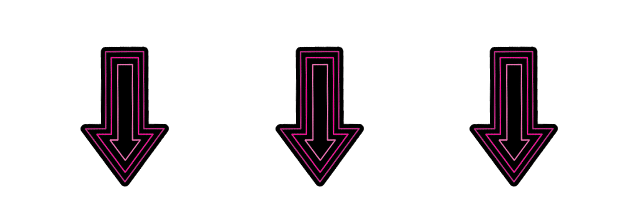Mi experimento fallido de un estilo de vida sin residuos

En mi primer año de universidad, cambié mis rutinas de autocuidado para incorporar en gran medida el bicarbonato de sodio. Este polvo no tóxico se convirtió para mí en mucho más que un agente fermentador en productos horneados. Lo utilizaba como pasta de dientes, que guardaba en un pequeño tarro junto a mi cepillo de dientes de bambú, como champú y como exfoliante de la piel. Lo mezclé con aceite de coco y polvo de arrurruz para hacer mi propio desodorante. Me enjuagué el bicarbonato del pelo con vinagre de sidra de manzana y me familiaricé con el olor agrio que desprendía el vapor de la ducha. Compré el bicarbonato, junto con todo lo que pude, en la sección de alimentos a granel de una tienda cooperativa cercana.
Estos cambios en mi comportamiento de consumo se inspiraron en una tendencia de estilo de vida nueva y aparentemente radical llamada "residuo cero", que había descubierto en mi cuenta de Instagram. Aprendí que un estilo de vida sin residuos significaba reducir al máximo la producción de basura, sobre todo de plásticos de un solo uso, en aras de la sostenibilidad medioambiental. Esto significaba evitar el plástico, reciclar todo lo que pudiera reciclarse y compostar. Los productos adquiridos debían ser lo más naturales y sin aditivos posible. Los blogueros de "cero residuos" ofrecieron recomendaciones sobre sustitutos sostenibles de artículos cotidianos -en su mayoría, objetos aerodinámicos de acero inoxidable y madera sin barnizar- y mostraron sus productos en perfectas líneas de tarros de cristal.
Mi práctica del estilo de vida de cero residuos fue en 2016, poco después de la elección del expresidente Donald Trump, cuando vivía fuera de casa por primera vez. Estaba poniendo a prueba las fronteras de mí mismo como individuo, y quizás sintiéndome especialmente sensible al idealismo dentro de la burbuja utópica del campus universitario. Me preocupaba mucho el estado del entorno y no estaba segura de dónde situar esos sentimientos.
Cómo mantener un estilo de vida saludable durante la escuela
Cómo mi mentor cambió el curso de mi vida
Vivir con cero residuos me proporcionaba una deseable sensación de control frente a mi ansiedad climática mediante un claro marco moral para la vida cotidiana. Adopté la idea de que el despilfarro no era inevitable y podía evitarse mediante una serie de normas prescritas basadas en un conjunto muy concreto de principios, una perspectiva que ahora considero de un rigor absurdo.
Al principio, este estilo de vida me pareció realmente liberador. A pesar de mi aspecto grasiento, me obligaba a reconocer la necesidad de las cosas que compraba. Pero esa reflexión seguía siendo interior y se confundía con la estética del movimiento. Todos los blogs de cero residuos tenían un aspecto claro y definido que se solapaba con el movimiento minimalista popular del momento, que también nació de un descontento bienintencionado con el capitalismo, pero que se convirtió en una mercancía. En aquella época, creía profundamente que yo -y todos los demás- podíamos ser el "tipo correcto" de consumidor comprando o no las cosas correctas. Pero ignoraba los grandes poderes en juego. Me centré en lo que me parecía beneficioso para el medio ambiente.
Cuando intenté seguir este estilo de vida, surgieron muchas molestias superficiales. El grano áspero del mango de mi cepillo de dientes de bambú me rozaba las comisuras de los labios, y el bicarbonato de sodio desgastó el esmalte de mis dientes, haciéndolos sensibles a las bebidas frías. Mi brebaje desodorante no consiguió frenar mi olor bucal. Me compré una maquinilla de afeitar de acero inoxidable para hombres que, según los blogueros, eliminaría el derroche de maquinillas desechables y evitaría las quemaduras. La verdad es que la nueva maquinilla no empeoró la acumulación de pequeñas protuberancias rojizas a lo largo de la línea del bikini, pero me volví propensa a afeitarme grandes trozos de piel de las piernas como si fuera queso parmesano. Evité cualquier alimento que viniera envasado. Sólo compraba prendas básicas de colores neutros hechas de fibras naturales que, según me decía a mí misma, combinarían con todo, pero que, en cambio, hacían que vestirse no fuera un placer. Dejé de pensar en mi vida en términos de interés y alegría y pensé en ella en términos de despilfarro.
Los errores, por desgracia, producían residuos. Los tarros de cristal en los que compraba todo se rompían inevitablemente de vez en cuando, obligándome a enfrentarme a los residuos que producía. Una vez pedí un cepillo de pelo especial de bambú compostable recomendado por otro bloguero de cero residuos. Llegó en una caja demasiado grande, envuelto en un lecho de espuma de poliestireno. Me sentí muy avergonzada.
Con el tiempo, también me di cuenta de que ese estilo de vida no tenía en cuenta el impacto de mi huella ecológica, ya que las emisiones de mis vuelos a San Diego superaban las pequeñas decisiones que tomaba, como llevar mis propios recipientes en el vuelo y rechazar cualquier bebida o comida que viniera en plástico.
No fue hasta que trabajé en un restaurante cuando me di cuenta de lo absurdo del estilo de vida que intentaba mantener. Cada día en el restaurante llenábamos bolsas y bolsas de basura: más en una hora de lo que yo producía en meses. Así que dejé que mi autoobservación se aflojara. Y con ese aflojamiento, empecé a recordar cosas que solían proporcionar alegría a mi desordenada vida, como pintar al óleo, una afición que había descartado por requerir demasiadas toallitas de papel, y vestirme por las mañanas con tonos más que neutros.
La acción individual por sí sola no resolverá la crisis climática. Para los que tenemos el privilegio de vivir el cambio climático como una angustia inminente y no como una crisis actual, la justicia por mano propia no ayuda. Guardar silencio sobre nuestros sentimientos tampoco lo hace. No tengo las respuestas, pero sé que están más cerca de la acción colectiva y de la organización comunitaria orientada al cambio sistémico.
Tal vez, como dijo la escritora Rebecca Solnit, podamos considerar nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles y la sensación de fatalidad como indicadores de austeridad, y replantear el cambio climático como una forma de buscar un sentido más profundo de la abundancia: recuperando nuestro tiempo, nuestra generosidad y nuestra conexión con los demás.