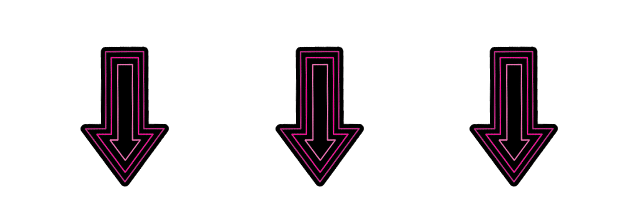Una elegía por mis años de "euforia"

Creo que me fascinaron las narrativas de las adolescentes porque nunca fui una de ellas.
Uno de los momentos emblemáticos de mi escuela de arte dramático es recibir tu "casting". Uno a uno, íbamos por la sala y adivinábamos el rango de edad, el género, la clase social y el estilo que los directores de casting podrían asignarnos a primera vista, y el Jefe de Interpretación nos decía si habíamos acertado o no y cómo. Cuando llegó mi turno, yo, que entonces tenía 21 años, adiviné que mi rango de actuación era de 17 a 25 años y recibí un firme "no", seguido de un certero "de diecinueve a treinta".
Paredes de ensueño: Dentro del Hotel Chelsea': Una elegía para la mística bohemia
Nick Jonas: "Mis mejores amigos son mis hermanos"
Al semestre siguiente, le pregunté a otra profesora si sabía qué era lo que me impedía ser visto como un adolescente. Me respondió con un gesto, su mano saliendo disparada hacia mí desde su cara, rápido y entrecortado pero intensamente directo. Al instante supe lo que quería decir. "Siempre he sido así", dije, y luego reflexioné en voz alta: "¿Tal vez nunca fui realmente un adolescente?". Esta epifanía me valió una cierta mirada, la que mi profesora reservaba para cuando te dabas cuenta de algo sobre ti mismo que ella había sabido siempre.
Intento colorear los recuerdos fragmentados de mi adolescencia con neón, como los programas y las películas que me gustan, pero son oscuros y húmedos, las rodillas raspadas en la grava, una náusea que persiste en el fondo de la garganta. Y muchos de ellos han desaparecido. El segundo semestre de mi último año -un momento culturalmente significativo en la adolescencia estadounidense- se perdió por una emergencia médica y la subsiguiente enfermedad mental no medicada. Todo mi primer año de universidad estuvo plagado de desmayos regulares mientras me automedicaba con alcohol. No puedo recuperar ese tiempo. Llevo experimentando lo que he denominado "tiempo perdido" desde que tenía unos dieciséis años. A veces te das cuenta inmediatamente de que lo has perdido, pero otras veces, no es hasta meses o años después cuando te das cuenta de que no puedes recordar trozos de tiempo de un periodo difícil de tu vida. Mi adolescencia está plagada de estas dos formas de pérdida de tiempo. De vez en cuando, puedo recordar un vago esbozo de las cosas, pero los detalles se me escapan. Observo mis recuerdos a través de una ventana empañada; tengo una idea de dónde tuvieron lugar, pero no puedo, por mi vida, obtener una visión clara. Es casi como si me buscara a mí misma en las narraciones de los adolescentes en la pantalla, anhelando que los recuerdos que he perdido sean hermosos como lo son en la televisión. En el fondo, sé que es mejor olvidar los míos.
Este año me acerco a los 24 años: la mejor edad para protagonizar un drama adolescente. Soy Piscis, así que es pronto. Me siento abrumada por la edad de 24 años, por lo profundas que son las expectativas de 24 años. Se lo dije en voz alta a una nueva amiga, que acaba de cumplir 18 años, y me contestó: "Zorra, lo has conseguido. ¿Creías que ibas a vivir tanto?". La verdad es que no lo pensé. Los 25 años siempre fueron mi mejor apuesta, mi mayor objetivo. Crecí viendo a personas de 25 años haciendo de 15 en la televisión. Veía a los mismos actores haciendo de 25 y 15 en la misma temporada en diferentes proyectos. No creo que pudiera ver más allá de los 25 porque, para mí, era el último año en el que podía vivir como un adolescente, tanto desde un punto de vista emocional como de actor. Pensaba que tenía hasta entonces para pasar el presente reescribiendo el pasado una y otra vez a través de los papeles que me tocaba interpretar. No quiero tirar por la borda la estabilidad que he encontrado en mis veinte años, pero a veces quiero volver a una época en la que lo sentía tan necesario, antes de que las responsabilidades de la edad adulta y la independencia me lo exigieran. Y hasta ese día en la escuela de teatro, tenía la impresión de que lo conseguiría. Estar confinada creativamente a mis veinte años mata la segunda juventud de mis sueños, algo que todavía no he asumido del todo.
Como ya no puedo contar con reescribir mi juventud a través de la lente de una cámara, intento esperar a tener cuarenta años: cuando las mujeres que se ven y envejecen como yo, sin la ayuda de la belleza convencional, tengan por fin carreras dignas de envidia. Me pregunto si mi edad interna, en desacuerdo con mi cuerpo, es lo que me impide sentirme bella. Tal vez en otra persona mis rasgos serían hermosos en la forma en que deben serlo para permitir el tipo de carrera estratosférica de actor que siempre he soñado, pero yo los llevo con severidad. Así que tal vez todo esté bien cuando tenga cuarenta años, cuando por fin aparente la edad que he sentido durante tanto tiempo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer mientras tanto, en las dos décadas que tarda mi cuerpo en ponerse a la altura de mis huesos?
A pesar de toda una vida de esa disonancia, empiezo a sentir que estoy envejeciendo al revés. Cuanto más viejo me hago, y cuanto más me alejo del aguijón de esos recuerdos perdidos, más joven me siento. Una cierta inocencia emana de la quietud que se produce después de toda una vida de golpes en el agarre de la mano que te ha tocado. Aquí estoy, con casi 24 años, viviendo con mis padres, trabajando de canguro, saliendo a escondidas para tener sexo, intentando actuar más sobrio de lo que suelo estar. El sueño adolescente, ¿verdad? La pandemia, al paralizar lo que debería haber sido el comienzo fulgurante de mi vida adulta, me ha dado una segunda oportunidad de ser joven. Y esta vez, puedo hacerlo bien.
Sin embargo, ahora me doy cuenta de que mi distorsionado sentido del "bien" y del "mal" nunca me permitió sentirme realmente satisfecha con la forma en que vivía mi vida cuando era más joven. Las narrativas adolescentes que más me atraían al final de mi adolescencia eran las de Laura Palmer y las que estaban envueltas en las seductoras melodías de las primeras canciones de Lana del Rey. Pero creo que me sentí atraída por esas chicas porque tampoco fueron nunca realmente adolescentes. Laura Palmer, la "Carmen" de Lana y yo crecimos demasiado rápido. Los traumas nos envejecen. Queremos crecer más rápido cuando asociamos el caos de ser "adolescente" con ser violado. Este eclipse total de cualquier posibilidad futura de revivir mi juventud en mi carrera me ha obligado a aceptar mi trauma. Si no consigo volver a ser joven y tener algún recuerdo positivo de la juventud que pueda llamar mío, aunque sea por delegación a través de algún personaje, entonces tengo que aceptar que mi juventud, mi única juventud, es inseparable de ese trauma.
Las chicas perdidas de las historias no tienen una vida larga. Laura es asesinada a los diecisiete años, y la Carmen de Lana declara "me estoy muriendo" una y otra vez. No hay un libro de jugadas, ni un espectáculo de pantalla de plata o un canto de sirena que establezca un precedente sobre cómo vivir cuando se sobrevive a ese tipo de llegada a la edad adulta. Así que tal vez sea mi trabajo escribir uno para nosotros. Pensaba que tenía que lamentar múltiples adolescencias: la que nunca tuve y las que nunca podré representar en la pantalla, pero esta juventud sustituta de la pandemia me ha acercado a lo que siento que me perdí. Y quizá sea en parte mi responsabilidad mostrar que los adolescentes no tienen el monopolio de los sentimientos profundos, de la inestabilidad, del caos.
Tal vez sea más adolescente de lo que pensaba al poseer esas cosas en abundancia.