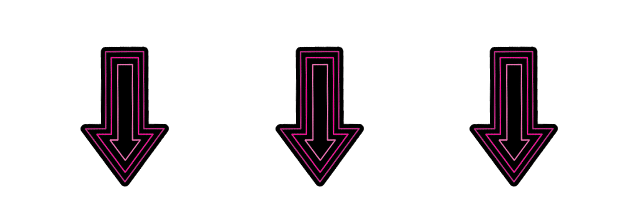Una oda a Joan Didion desde la seguridad de mi sofá

En un ensayo al que vuelvo con frecuencia, Joan Didion escribe sobre su definición de hogar, la familia a la que se recurre, la familia que no se soporta, el aire caliente de California que te hace costras en los labios y los estantes de madera descuidados que acumulan polvo en la cocina. Leo este ensayo cuando me olvido de por qué quiero ser escritora, tumbada en mi cama y añorando un océano diferente, esas tres horas extra que tendría de vuelta en la Costa Oeste. El hogar no siempre está en el lugar donde vives, y me lo recordaban constantemente a medida que la temporada de exámenes finales del primer semestre se retrasaba y mi familia se sentía cada vez más lejos.
Después de un largo viaje de cuatro meses por el país, me dolía mi salón. Quería una alfombra y una lámpara con un brillo anaranjado que iluminara la habitación lo suficiente como para ver la pintura que se desprende de las paredes. Quería los grabados pintados a mano que mi madre coleccionaba después de años de mudanzas, dibujos y encuentros con artistas excéntricos, viviendo una vida sólo reservada a los jóvenes. Quería beber té hecho con cúrcuma y escuchar un disco de John Denver que salió el mismo año en que nació mi madre.
Joan Didion's
'A Complete Unknown': la estrella Monica Barbaro se encontró con Timothée Chalamet de una manera muy 'Bob y Joan'
Antes de trasladarme a esta pequeña universidad, fui a una gran escuela estatal en el sur de Oregón, donde la población estudiantil está compuesta principalmente por habitantes de Portland y California. Nunca antes me había alejado de la Costa Oeste ni de sus pretensiones; estaba acostumbrada a ver a montañeros con ropa REI enmarcados por las luces de un horizonte, recorriendo la ciudad con sus gruesas botas. Pero desde que me convertí en estudiante de la Costa Este, soy más consciente de mi propia condición de noroeste del Pacífico. Ahora, cuando digo que soy de Portland, suelo recibir miradas cómplices, un "oh, eso tiene sentido" o "por supuesto". No sé qué quieren decir mis compañeros con esto, pero lo tomo como un cumplido.
Durante mi primer día de clase, conocí a una chica -que ahora es una amiga íntima sin la que no puedo imaginarme la vida, y que me hace reír tan fuerte que sale en forma de jadeos secos- que dijo: "¿Portland? Ese es el lugar más guay del que se puede ser". Pero creo que la gente rememora lo que una vez fue la Portland alternativa y melancólica de Elliott Smith, y hace la vista gorda ante las familias que se están quedando sin dinero, los alquileres que se disparan, los corredores de tiendas de campaña que bordean bulevares y parques. Portland se ha convertido en una ciudad glamurosa por las peculiaridades que encierra su fantasmagórico liberalismo blanco vegano. Si mi amiga se enterara de las vastas extensiones de campamentos de indigentes locales y del alcalde antiprotestas que se preocupa más por la estética de la ciudad que por las crisis humanitarias, probablemente pensaría de otra manera. Pero es una tontería esperar esto de ella, así que no digo nada.
Reflexiono sobre esto mientras estoy sentada en el salón de mi casa en Portland, en un sofá marrón que oculta el pelo del perro, con mi pareja de larga distancia por fin a mi lado mientras aprende a tocar "Needle in the Hay" de Elliott Smith con su guitarra. Llueve como lo hace en enero y mis pies descansan sobre sus rodillas. Mi manta se desprende, dejando una capa de pelusa pegajosa en los pantalones de mi pijama. Creo que puedo oler la nieve, pero en realidad sé que es sólo un optimismo de niña porque no soy ajena a los inviernos suaves de Portland.
En esta mañana gris de enero, me siento tan cerca de esa sensación familiar y pantanosa en el estómago -el tipo de agitación ansiosa que proviene de una sensación de espera (no tengo ni idea de qué)- mientras contemplo un árbol de Navidad sin encender. Dos semanas después de la Navidad, los adornos son sólo un fantasma de lo que fueron, los calcetines que cuelgan de la chimenea están vacíos. Y, sin embargo, me siento tan llena, estando en un lugar llamado hogar, que los restos vacíos de las fiestas no me molestan en absoluto. Así que me sumerjo en el desasosiego que conforman las semanas entre el año nuevo y el semestre de primavera, un estancamiento que me hace sentir que mi cerebro se está pudriendo. Y espero a que pase el tiempo.
Al principio del semestre de otoño, tendía a esconderme de los eventos de orientación obligatorios que se suponía que me ayudarían a hacer nuevos amigos para toda la vida. En su lugar, me acurruqué en mi dormitorio y decidí releer Slouching Toward Bethlehem (a veces no tienes capacidad para empezar nada nuevo). Vuelvo a este libro porque me enseñó lo que significa ser inteligente; su autora domina a sus lectores con tal autoridad que los deja desilusionados, con frases largas que sólo se animan con un uso excesivo de comas y guiones estilísticos. Al describir su propia relación con el hogar, Didion escribe sobre la "ansiedad sin nombre" que "coloreaba las cargas emocionales entre [ella] y el lugar del que [ella] procedía". Nacida apenas cinco años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, vio lo impermanente -casi efímero- que podía ser el hogar. Y, sin embargo, volver a casa, ahora como mujer de 30 años en la década de 1960, no se veía como una pequeña victoria, como una señal de que había sobrevivido con su familia intacta, sino como un recordatorio incesante de que el pasado había sucedido y de que seguía viviendo con él. Sólo a través de este ensayo, Didion demuestra la capacidad de la autora de saberlo todo y de no saber nada en absoluto, de tener hambre de más, de hacer preguntas y de confesar el descorazonamiento mientras intenta explorar por qué las cosas son como son.
Durante mi primera reunión con mi profesora de escritura el semestre pasado, le dije que quiero hacer todo lo que hizo Joan Didion: Quiero ir a cubrir el Congreso Nacional Demócrata, escribir ensayos y novelas, y convertir esas novelas en guiones. Le dije que fantaseaba con llegar a mi trabajo en la revista de Nueva York en pantalones de campana; me dijo que era valiente admitir que llevaba pantalones de campana en mi fantasía. Le pregunté si todavía había espacio en la industria moderna de los medios de comunicación para escribir sobre la nada (de forma que se destaque algo en secreto) como lo hacía Joan Didion. Pero mi profesor me recordó que a Joan Didion no le importaba si había espacio para sus escritos, sino que lo hacía.
Entregué mi último trabajo, marcando la finalización de mi primer semestre en esta pequeña universidad escondida en los suburbios de Nueva York, y llegué a casa con una pila de ropa acurrucada tímidamente detrás de mi tocador, tal como la había dejado. Es cómodo imaginar mi espacio congelado en el tiempo mientras estoy fuera.
Estoy donde quiero estar, tumbada perezosamente en mi salón y ocupando un lugar que puedo llamar mío y sólo mío. Ahora, mi compañero está más confiado en su portada de Elliott Smith, lo que significa que ha empezado a cantar más alto, desdibujando el mundo en el que está sentado (aquel en el que mis piernas se apoyan en las suyas y la lluvia mancha nuestras ventanas) con el que está en su cabeza (algo que tiene que ver con un estadio abarrotado, un foco blanco, un altavoz del doble de su tamaño asomando detrás de él, del que puede saltar si realmente quiere). Un libro de economía está abierto en el sofá a su derecha, abrochado de la manera que acaba con la columna vertebral. El libro parece amenazante, como el trabajo. Lo recibe con agrado porque es un poco experto. Me he enamorado de su entusiasmo por aprender y, sin embargo, siento un impulso en el estómago de seguirle el ritmo, de tener mi propio nicho de intereses. No quiero hacerlo, así que me acomodo y escucho sus monólogos con satisfacción, anotando en un cuaderno las respuestas que me parecen inteligentes pero que nunca diría en voz alta.
A veces pienso que creo el mundo en el que vivo, que escribo sus detalles en lugar de observarlos. Tal vez estoy demasiado envuelta en el "qué podría haber sido" y en el "qué podría ser". Soy una romántica tonta, y me invento escenas tontas en mi cabeza que sólo afirman mis sospechas de que la vida de un escritor es glamurosa. Didion llevó esta vida, o al menos yo me la imagino así. Juntos, ella y su marido convirtieron su novela, Play It as It Lays, en un guión cinematográfico, trabajando con actores culturalmente aclamados como Anthony Perkins y Tuesday Weld. Mientras realizaba el ensayo que da título a Slouching Toward Bethlehem, fumó con los hippies y revolucionarios culturales del movimiento psicodélico. Hizo un perfil de Joan Baez y John Wayne, hablando aparentemente sin esfuerzo con elementos culturales de su tiempo. Y en estos perfiles encontró la confianza para centrar sus propias perspectivas. Porque sabía que los lectores estaban allí para ver a Joan Baez y a John Wayne a través de sus ojos, no los de un narrador omnisciente y divino que se escondía detrás de una falsa sensación de objetividad. Ella tenía algo que decir, y nosotros la escuchábamos. El sueño de un escritor.
Pero borro voluntariamente los años de tristeza que conlleva una mirada tan observadora, una necesidad de entender y criticar un mundo contracultural que poco a poco va recogiendo los pedazos y dejándolos caer de nuevo.
En un taller de escritura al que asistí el semestre pasado, leímos un ensayo sobre una joven que esperaba un verano perfecto de independencia y lloró cuando las cosas se torcieron irremediablemente. Una compañera de clase comentó lo divertido que le había resultado la idea de idealizar algo con tanto entusiasmo y quedar destrozada cuando inevitablemente no se cumplen las expectativas. La clase se rió porque era cierto: todos idealizamos las cosas hasta que se vuelven completamente inalcanzables. Así es la vida de un escritor, atribulado por una imaginación desesperada.
No me propuse escribir esto para inmortalizar a Joan Didion, porque en el momento en que empecé, pensé que viviría para siempre. Pero Joan Didion murió hace unas semanas. A los 86 años. Muchos aspirantes a escritores y estudiantes de artes liberales de moda han estado publicando fotos sexys de ella fumando un cigarrillo, con una botella de Coca-Cola en la mano, mirando con nostalgia a la cámara y cruzando los brazos de forma sencilla y cómplice. Hay algo en la forma en que se la recuerda que me entristece. Tenía una tristeza estilizada que los niños de cuello alto de hoy idolatran, pero una tristeza al fin y al cabo. Tal vez por eso esos niños de cuello alto conectan tan profundamente con su obra. Quieren que su propia tristeza sea igual de elegante. Y tal vez, eso se siente ligeramente inalcanzable, por lo que sólo recurren a la Coca-Cola y a los cigarrillos.